La violencia sexual en los conflictos.
- Las Libres Revista

- 21 jun 2022
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 26 ago 2022
Análisis de la sentencia del caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México.
Historia El 19 de junio de 2008 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por medio de la resolución S/RES/1820(2008) proclamó el 19 de junio como el día internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos, a partir del reconocimiento de la violencia sexual como una táctica de guerra que se ejerce especialmente sobre las mujeres y las niñas, cuyo fin es humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a comunidades o grupos étnicos o religiosos (ONU,2015). En el marco de esta conmemoración retomaremos para este artículo, un precedente internacional en la materia para nuestro país, haciendo énfasis en la conceptualización de la violencia sexual como táctica de guerra, para entender sus efectos en la esfera de los derechos humanos de las víctimas, y la responsabilidad del Estado Mexicano de adoptar mecanismos institucionales para la atención de casos que involucren la violencia sexual como una expresión de tortura.
Antecedentes. En mayo de 2006 la policía municipal de Texcoco y San Salvador Atenco, en coordinación con la policía del Estado de México y elementos de la Policía Federal, llevaron a cabo un operativo para reprimir manifestaciones ocurridas en estos municipios (CIDH,2018). Como resultado de la envestida de los elementos de seguridad y el uso excesivo de la fuerza pública, se perpetraron vulneraciones graves a derechos humanos que constituyeron la detención de las personas manifestantes, entre ellas 47 mujeres, las cuales en su mayoría fueron víctimas de violencia y tortura sexual por parte de los policías que llevaron a cabo las detenciones. Además de la violencia a la cual fueron sometidas durante el momento de la detención y su traslado al Centro de Prevención y Readaptación Social, el personal de servicios médicos se negó a realizar las diligencias necesarias para atender casos en donde exista violencia sexual, insultando y burlándose de las víctimas (CIDH,2018;60).
Se iniciaron varios procesos de investigación a los elementos que participaron en los hechos, todos carentes de claridad y rigor metodológico, así como de apego jurídico al marco normativo en materia de derechos humanos de las mujeres. Ante la omisión y negligencia de las líneas de investigación, las víctimas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelanta CIDH), la cual realizó al Estado Mexicano una serie de recomendaciones que se basaban en implementar investigaciones penales en apego a la debida diligencia y dentro de plazos razonables para el esclarecimiento de los hechos, identificar la cadena de responsabilidad de los autores (intelectuales y materiales) que participaron de las vulneraciones a los derechos humanos de las víctimas y determinar medidas para la no repetición de la violencia a la cual fueron sujetas, así como los parámetros a partir de los cuales se deberían diseñar los planes de reparación del daño de manera integral. En 2016, ante las múltiples deficiencias del Estado Mexicano de acatar las recomendaciones y reportar el avance en su cumplimiento, el caso pasó a ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH). En noviembre de 2018 la CIDH condenó al Estado Mexicano por las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas a once mujeres, reconociendo la responsabilidad sobre afectaciones a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a la libertad, a la no discriminación, a la protección judicial, entre otros. Este Tribunal, además de condenar las vulneraciones a los derechos antes citados elaboró, a partir de la perspectiva de género como un método de análisis, una reflexión en torno al uso excesivo de la fuerza pública y los efectos diferenciados que ocasionó particularmente sobre la esfera de derechos de las mujeres manifestantes, al caracterizar la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones ejercidas, particularmente sobre el cuerpo de las mujeres. La violencia sexual como táctica de guerra. Al respecto, la CIDH estableció dentro de su sentencia que la violencia sexual ejercida por parte de los agentes de seguridad pública debe ser entendida como una táctica de guerra o estrategia de control, puesto que los cuerpos de las mujeres detenidas fueron utilizados como herramientas para transmitir el mensaje de la represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes (CIDH,2018;95). La incursión de esta mirada sobre la violencia sexual al campo jurídico es relevante, ya que no solo ayuda a explicar y entender el caso concreto, y con ello la vulneración de los derechos humanos que se encuentran en juego, sino a entender el contexto objetivo de violencia que viven las mujeres, a partir de los significados e imaginarios colectivos en torno a su cuerpo y el uso de la violencia como un proceso discursivo y pedagógico. En este caso, la violencia sexual es un poderoso mecanismo de control social que impide a las mujeres, tanto apropiarse del espacio público, como hacer uso de su autonomía y libertad (Cobo, 2019;138). La CIDH recalcó que la violencia sexual en este caso, fue utilizada como un arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado (CIDH,2018;102). A partir de las diversas tesis feministas en torno al estudio de la violencia sexual, se ha sostenido que esta se encuentra constituida por dimensiones tanto materiales como expresivas (Segato,2016 ;45), ésta última de vital importancia que permite entender el proceso de comunicaciones que se generan a partir de su ejecución, en especifico para casos de violencia sexual, poder entenderla desde esta perspectiva abona a mitigar los discursos estigmatizantes en torno a la libido de los agresores, o esa capacidad incontrolable por determinismos biológicos que es recurrente para justificar las agresiones cometidas contra mujeres.
Retomar esta conceptualización permite reconocer los delitos de naturaleza sexual como actos de poder y dominación, indispensable no solo para traducir la conducta a una categoría jurídica que otorgue claridad sobre la complejidad de los hechos, sino para estipular cómo deberán ser los parámetros a partir de los cuales se juzgue y sobre todo, cómo deberán suscitarse los procesos de reparación, particularmente en términos difusos, lo cual se traduce en la responsabilidad de los Estados de garantizar instituciones verdaderamente útiles para la atención del problema, no solo en términos individuales, sino en términos colectivos que beneficien a todas las mujeres, y garanticen la no repetición de este tipo de actos.
En consecuencia de lo anterior, la CIDH además de condenar la reparación del daño en términos individuales y la ejecución de procesos de investigación apegados en la debida diligencia con perspectiva de género, exhortó al Estado Mexicano a implementar un mecanismo de seguimiento a casos que involucren tortura sexual cometida contra mujeres.
A pesar de que esta sentencia abre un camino importante con relación al acceso a la justicia para las víctimas de la violencia sexual como una expresión de tortura, el Estado Mexicano se ha mantenido omiso frente a la obligación de implementar mecanismos para la atención y rehabilitación de las víctimas de delitos de esta naturaleza. Lamentablemente a casi cuatro años de su emisión, el cumplimiento de esta sentencia no reporta avances sustanciales, las mujeres víctimas de la violencia sexual en Atenco continúan formulando la exigencia para su materialización, haciendo énfasis en que la importancia no solo radica en la reparación y acceso los derechos humanos vulnerados en sus casos en concreto, sino en la posibilidad de generar nuevas narrativas que tengan impactos extensivos a la sociedad, que permitan la reformulación de los imaginarios colectivos en torno a las mujeres, sus cuerpos y sus derechos, como elementos estructuradores que establezcan caminos hacia la cero tolerancia a las violaciones de sus derechos humanos, y con ello la garantía de una vida libre de violencia para niñas, jóvenes y mujeres.
Referencias bibliográficas: Corte Interamericana de derechos Humanos, Caso MUJERES VÍCTIMAS DE TORTURA SEXUAL EN ATENCO VS. MÉXICO. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf Cobo, Rosa (2019). La cuarta ola feminista y la violencia sexual. Paradigma, 22. Segato, R.L.(2016). La guerra contra las mujeres”. Madrid, Traficante de sueños.
Johana Ventura Bustamante Licenciada en derecho por la UASLP. Maestra en Estudios Antropológicos por la UAQ. Activista y Defensora de derechos humanos. Twitter: @yohana_vb FB: Yoh Ana



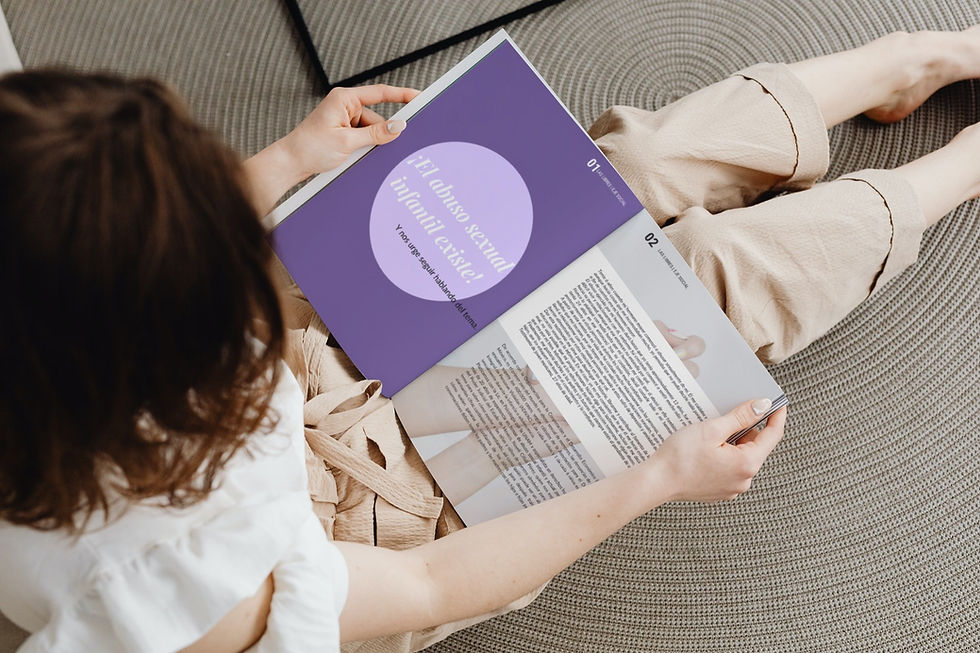
Comentarios